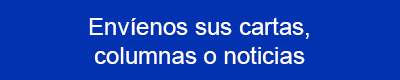“El déficit de mano de obra que inquieta a la agroindustria exportadora contrasta con la agricultura familiar mapuche que alimenta a las regiones del sur».
Temuco, septiembre de 2025 (DiarioMapuche.cl).— La reciente advertencia del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, sobre la escasez de mano de obra —que según él alcanza a 1,5 millones de personas entre empleos directos e indirectos para sostener exportaciones de US$13.500 millones—, ha reabierto un debate incómodo: ¿quién alimenta realmente a Chile y a quién benefician los avances tecnológicos en el campo?
Walker ejemplificó el problema con la temporada de cerezas para exportación, que en 2025 proyecta 140 millones de cajas y demandará unas 350 mil personas solo para labores de poda, cosecha, embalaje y packing. Para suplir esa fuerza laboral, pidió acelerar la regularización de personas migrantes.
En paralelo, empresas de robótica como MotionYX anuncian que el déficit de mano de obra es la oportunidad perfecta para automatizar las labores más intensivas: robots que cosechan frutas en segundos, drones que monitorean plagas, máquinas con láser que eliminan malezas. Todo esto para obtener una más productividad, menos accidentes y menores costos. Y por supuesto cero preocupación por sindicatos, condiciones de habitabilidad de las personas temporeras o trasladado a los centros productivos.
Dos modelos en tensión
La discusión, sin embargo, tiene otra cara que rara vez aparece en los titulares. En el sur de Chile, las comunidades mapuche y campesinas practican agricultura familiar y comunitaria, basada en cultivos diversos —papas, hortalizas, legumbres, frutales menores— que se destinan principalmente al mercado local y a la alimentación de las propias familias.
Esta actividad se organiza con mano de obra comunitaria y familiar, no depende de temporadas de cosecha masivas ni de cadenas de exportación. Sostiene la diversidad biológica y cultural, cuida el suelo y el agua, y mantiene viva la cocina local.
En contraste, el monocultivo agroindustrial (cerezas, arándanos, paltos, uva de mesa) depende de grandes extensiones de tierra, intensivo uso de agua y agroquímicos. Una fuerza laboral estacional masiva y subcontratada, muchas veces migrante, con problemas de precariedad laboral. Y produce para mercados internacionales (Asia, EE.UU., Europa) con precios en divisas, dejando a menudo al mercado local desabastecido de frutas frescas y encareciendo los alimentos.
Robotización: ¿solución o profundización del modelo?
Desde la perspectiva mapuche y de la agricultura familiar campesína e indígena, la robotización no resuelve los problemas de fondo. No reemplaza la pérdida de fertilidad del suelo, la escasez de agua, ni la dependencia de monocultivos orientados a la exportación.
Además esto Puede significar la exclusión de los trabajadores rurales locales, sobre todo mujeres y jóvenes, y profundizar la concentración de riqueza en grandes empresas agrícolas. También podría relegar aún más la agricultura familiar a un papel marginal, cuando es la que alimenta de manera directa a la población local.
El verdadero dilema
Mientras la agroindustria busca mano de obra barata o robotizada para mantener su competitividad exportadora, la agricultura familiar mapuche sigue siendo invisible para las políticas públicas, a pesar de ser clave para la seguridad y soberanía alimentaria local.
El debate no es solo tecnológico, sino de modelo agrícola. ¿Quién debe recibir apoyo del Estado y la ciencia: el exportador que mecaniza el campo, o las comunidades que sostienen la dieta básica y la biodiversidad?*****FIN*****