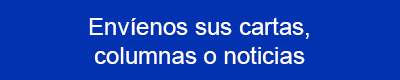“La idea es potenciar las competencias tecnológicas e interculturales en niños y niñas, incluyendo a los profesores, las escuelas, las comunidades y sobre todo a los educadores tradicionales”, explica la profesora Doris Sáez Hueichapan, académica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la U. de Chile y directora del proyecto. “Lo que buscamos no es solo enseñar tecnología, sino que esa tecnología tenga pertinencia cultural y se desarrolle con las comunidades, no para ellas”.
El proyecto incluye el desarrollo de sensores IoT -como medidores de humedad o temperatura para cultivos-, pero con un enfoque que reconecta con la tierra y la lengua. “Estamos trabajando en que las plataformas digitales que acompañen estos sensores puedan comunicarse en mapudungun. Y también estamos explorando que los dispositivos tengan un diseño físico con significado local, que los niños puedan construir e identificar como propio”, añade la profesora.
Un aula en el bosque: aprendizajes que nacen al aire libre
Camila Palma, estudiante de Ingeniería Civil Eléctrica y parte del equipo del proyecto, lo resume con entusiasmo: “Esto me cambió la forma de entender la ingeniería. Llevo cinco años viendo números, y este es el primer proyecto donde hablo de cultura, de territorio, de educación. No estamos haciendo un prototipo para vender: estamos desarrollando una herramienta que puede cambiar vidas”.
Camila, que realiza su tesis en el marco de Kimeltuwe Lof Tech, ve en la iniciativa una posibilidad de transformar las trayectorias de niños y niñas rurales: “Si logramos que más jóvenes de contextos rurales lleguen a la universidad y luego regresen a sus territorios con herramientas, podrán defender su cultura, hablar el idioma de las empresas y tomar decisiones desde adentro”, dice.
Para ella, uno de los principales aportes del proyecto es enseñar a los futuros ingenieros que la ciencia no es la única forma válida de conocimiento. “Somos formados para pensar que optimizar procesos es lo más importante, pero este proyecto me mostró que hay otros saberes, y que la clave es crear desde el diálogo, no desde la imposición”.
La idea de que el aprendizaje ocurre fuera del aula no es nueva para las comunidades mapuche. “Nuestros educadores tradicionales lo dicen con claridad: el conocimiento se transmite al aire libre, caminando, escuchando, observando”, destaca la profesora Sáez. Por eso, el trabajo con las escuelas no se limita a enseñar electrónica o programación, sino que se adapta a los ritmos, espacios y cosmovisiones de las comunidades.
En este proceso ha sido fundamental el vínculo con las educadoras tradicionales. “Ellas comprenden el valor del proyecto desde el primer momento, porque entienden que no estamos trayendo tecnología externa, sino desarrollando una herramienta que puede fortalecer la cultura y el arraigo”, añade la académica.
El seminario “Interculturalidad y Tecnología”, realizado en paralelo al desarrollo del prototipo, ha sido un espacio fundamental para reflexionar sobre cómo se construye el conocimiento científico y tecnológico. Con sesiones presenciales y virtuales, ha contado con la participación de expertos en metodologías participativas, historia territorial mapuche, justicia intercultural y crítica a los sesgos de la ciencia occidental.
“La cultura indígena no puede reducirse a una postal o a un baile típico. Es vivencia, es territorio, es historia”, afirma Juan Ignacio Huircán, académico de la Universidad de La Frontera y parte del equipo. “Este proyecto nos obliga a mirar más allá del enfoque técnico. Aprendemos también de nuestros propios prejuicios”.
Diálogo de saberes: lo que la ingeniería tiene que aprender
Para Nikolas Stüdemann, antropólogo y subdirector de la Subdirección de Pueblos Indígenas de la FCFM, el desafío es grande: “Históricamente, la ciencia ha llegado a los territorios indígenas con un enfoque extractivista o vertical. Lo que propone este proyecto es cambiar esa lógica, invitando a los ingenieros a mirar el contexto, el territorio, la historia”.
“El rol de la universidad pública no es solo formar profesionales técnicos, sino profesionales con sentido social, con sensibilidad intercultural, con herramientas para trabajar en y con comunidades”, afirma. “Eso requiere salir de la sala y entrar al territorio”, asegura Stüdemann.
Y es justamente eso lo que Kimeltuwe Lof Tech propone: una forma de enseñar, aprender y crear donde el conocimiento científico no compite con el ancestral, sino que se encuentra con él. Una invitación a construir tecnología no desde el escritorio, sino desde el diálogo con quienes viven, cuidan y conocen el territorio.