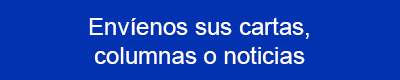La Ley Lafkenche es un avance, pero su potencial se ve socavado por la falta de voluntad política, la desinformación y el poder de industrias extractivas. Urge que el Estado cumpla sus obligaciones internacionales (como el Convenio 169 de la OIT) y garantice procesos transparentes. Los ECMPO no son un obstáculo, sino una oportunidad para un desarrollo verdaderamente sostenible.
Por: Comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar
05 de mayo de 2025
La promulgación de la Ley Lafkenche (Ley 20.249) en 2008 marcó un hito en el reconocimiento de los derechos territoriales ancestrales de los pueblos originarios sobre el borde costero en Chile. Sin embargo, su implementación ha estado plagada de conflictos, desinformación y resistencia por parte de sectores industriales y estatales, revelando una profunda tensión entre la justicia indígena y los intereses económicos.
La Ley Lafkenche creó los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), mecanismos para delimitar, demarcar y titular territorios de uso consuetudinario. Su objetivo era armonizar estos derechos con actividades como la pesca artesanal o el turismo, garantizando la sostenibilidad ambiental. No obstante, desde su inicio, la ley ha enfrentado críticas infundadas de la industria salmonera y otros actores, que la acusan de ser un «freno al desarrollo». Estas narrativas, impulsadas por campañas de desinformación, han polarizado el debate y estigmatizado a las comunidades indígenas.
Uno de los mayores escollos radica en los Comités Regionales de Uso de Borde Costero (CRUBC), entidades encargadas de evaluar las solicitudes de ECMPO. Lejos de ser espacios neutrales, estos comités operan bajo influencia de lobbies empresariales, especialmente de la salmonicultura, como se ha denunciado en repetidas ocasiones. Las decisiones suelen ser preacordadas, con argumentos falaces —como la supuesta incompatibilidad con la pesca artesanal—, ignorando que los ECMPO buscan proteger los recursos marinos de los que dependen todas las actividades sostenibles.
Otro ejemplo de la reiterada discriminación racial en las decisiones de estos órganos colegiados fue el rechazo de la concesión de uso consuetudinario hacia nuestra comunidad. Similar a las votaciones en la Crubc, los consejeros hicieron valer su ignorancia a través de argumentación sin base en el proyecto, sino en presupuestos falsos y un estigma que no tiene un sustento real y comprobable.
El trámite para crear un ECMPO consta de ocho etapas, desde la solicitud hasta la firma del convenio de uso. Uno de los puntos más críticos es la exigencia de planes de administración antes de la aprobación, cuando la ley establece que estos se elaboran después. Esta contradicción ha sido utilizada para rechazar solicitudes válidas, evidenciando una discriminación sistémica. Además, aunque la ley garantiza el libre tránsito marítimo, este principio ha sido distorsionado para justificar negativas.
Las comunidades Kawésqar solicitantes, canoeras y nómades, simbolizan la lucha por el maritorio. Su conexión ancestral con el mar —desde la navegación en canoas de corteza hasta la transmisión oral de conocimientos— choca con un sistema legal que criminaliza sus prácticas. Los ECMPO no buscan exclusividad, sino coexistencia: proteger ecosistemas y permitir actividades sostenibles. Sin embargo, la hostilidad hacia estas comunidades ha escalado, incluso con violencia en consultas indígenas, mientras el Estado mira pasivamente.
La Ley Lafkenche es un avance, pero su potencial se ve socavado por la falta de voluntad política, la desinformación y el poder de industrias extractivas. Urge que el Estado cumpla sus obligaciones internacionales (como el Convenio 169 de la OIT) y garantice procesos transparentes. Los ECMPO no son un obstáculo, sino una oportunidad para un desarrollo verdaderamente sostenible, donde los derechos indígenas y la conservación ambiental vayan de la mano. Como ya se ha dicho, solo queda navegar con la verdad por delante, hasta que nuestro derecho se haga material.