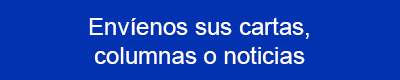El pueblo mapuche es diverso, urbano, rural, político y comunitario. No vota en bloque ni sigue una línea partidaria común. Su complejidad y su «poder político no-centralizado» es una de sus fuerzas. A días de la elección presidencial y parlamentaria, la trayectoria histórica de las y los mapuche permite observar un electorado diverso, móvil y atravesado por desigualdades estructurales, lejos de cualquier voto homogéneo.
___________________
Editorial Diario Mapuche
14 de noviembre de 2025
_______________________
El pueblo mapuche llega a las elecciones del 2025 con una realidad compleja: mayor presencia urbana, fragmentación política histórica y tensiones territoriales que siguen sin respuesta estatal. Más que anticipar un “voto indígena”, corresponde entender cómo la desigualdad, la memoria y los conflictos actuales moldean la participación electoral.
El Censo 2024 confirmó que 2.105.863 personas en Chile se consideran pertenecientes a un pueblo indígena, y de ellas 1.623.073 son mapuche: un 8,8% de la población nacional. La diáspora urbana continúa creciendo. En Santiago viven 491.213 personas mapuche; en La Araucanía, 344.445; en Los Lagos, 232.855; y en el Biobío: 146.302.
La migración hacia las ciudades ha configurado nuevas identidades territoriales, pero que mantienen su vínculo con las familias y comunidades ancestrales o rurales del sur. A la vez, estudios muestran un aumento en escolaridad, acceso a educación superior y movilidad laboral, aunque persisten brechas en ingresos, pobreza estructural, acceso a servicios y desigualdad rural.
Respecto a la participación política, el mundo mapuche nunca ha funcionado como un bloque electoral. Las decisiones políticas se estructuran por familias, lof, comunidades y trayectorias locales, mientras que en las ciudades el comportamiento se asemeja al del resto del país.
En el campo y la ciudad coexisten comunidades tradicionales, movimientos autonomistas, profesionales urbanos insertos en partidos, colectivos académicos y culturales y organizaciones históricas divididas o en declive; además de organizaciones estudiantiles y grupos de arte y cultura.
A esto se suman oficinas municipales de asuntos indígenas que, desde la práctica, también influyen en agendas locales y vínculos con la tradicional “clase política” chilena.
Respecto a las tensiones que se han mantenido en los territorios del sur, los temas de seguridad y militarización copan la agenda mediática. Este año, además, en redes sociales y en la calle, estuvo presente el masivo rechazo a la Consulta Indígena sobre un nuevo sistema de tierras, pero este debate no se instaló en la campaña parlamentaria ni presidencial.
Lo que sí domina la agenda pública es el discurso de seguridad y militarización, donde operativos policiales conviven con los conflictos con forestales, salmoneras, hidroeléctricas e inmobiliarias.
En paralelo, emergen temas como los derechos lingüísticos, cada vez más visibles; la defensa comunitaria del agua, bosques y borde costero (Ley Lafkenche), situación que configura un aumento de conflictos socioambientales.
En esta realidad, la pobreza estructural y las urgencias sociales siguen presentes, más allá de las grandes narrativas. La vida cotidiana sigue marcada por desigualdades persistentes. Un informe del Hogar de Cristo (2025) describió condiciones de habitabilidad precaria, exclusión territorial, escasez hídrica, contaminación ambiental y rezago en servicios básicos, que afectan de manera desproporcionada al pueblo mapuche.
A esto se agrega la necesidad de fortalecer los sistemas de salud intercultural y las economías locales (horticultura, turismo, comercio).
Desde un punto de vista de políticas públicas existen algunas claves históricas que han permanecido elección tras elección durante las últimas décadas. Una es la discontinuidad en políticas indígenas donde ocurren avances y retrocesos —Ley Indígena, rol de CONADI, compras de tierras, reconocimiento constitucional— lo cual deja una confianza utilitaria frente a las instituciones estatales.
Persiste una falta de representación política estable. Existen candidaturas mapuche, pero no un bloque consolidado en el sistema político. El fracasado proceso por una nueva constitución expresó esas divisiones al interior del mundo mapuche y luego del gran avance primario, con la presidencia del proceso Constituyente en manos de una mujer mapuche, las iniciativas y el trabajo político volvió a su cauce normal y casi letargo.
Frente a toda esta situación, permanecen y aumentan las tensiones generadas por las políticas económicas y las grandes inversiones en zonas lacustres, boscosas y costeras Las industrias extractivas chocan con las demandas de autonomía, economías locales, protección del Itrofill mogen (biodiversidad) y autodeterminación comunitaria.
En esta elección, que tiene como novedad el voto obligatorio que incorporará a miles de personas a votar en las urnas, la influencia mapuche no será tal.
Entender estas situaciones, sin estereotipos ni simplificaciones, es esencial para cualquier análisis del proceso electoral 2025 y de la participación del mundo mapuche. Las elecciones se realizarán y la complejidad de un pueblo que ha vivido en movimiento, resistencia, memoria y transformación constante, continuará. El poder político centralizado en el pueblo mapuche no existe, tal como no existe el «voto mapuche».*****FIN*****