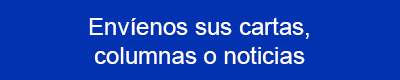El dirigente Mapuche lafkenche Jimmy Pichun relata la lucha de las comunidades de Tirúa Sur por el reconocimiento de su espacio marino costero. Denuncia las trabas y la discriminación que enfrentan en la región de La Araucanía, donde intereses económicos buscan limitar sus derechos. Reivindica la unidad ancestral del territorio mapuche y la protección del mar histórico que se extiende entre el continente y la Isla Mocha.
 Por Jimmy Pichun, dirigente territorial ECMPO Tirúa-Danquil
Por Jimmy Pichun, dirigente territorial ECMPO Tirúa-Danquil
diariomapuche.cl 13 de noviembre de 2025
Mi nombre es Jimmy Pichun, dirigente del territorio de Tirúa Sur. Quiero contarles el proceso que hemos estado llevando adelante en torno al Espacio Marino Costero (ECMPO) de nuestro territorio, un proceso que tiene características distintas al de otros espacios reconocidos bajo la Ley Lafkenche.
Nuestro territorio está dividido en dos regiones. Quince kilómetros de borde costero pertenecen a la región del Biobío y cuatro kilómetros a La Araucanía, donde se encuentran nuestras comunidades de Danquil, Casa de Piedra y otras. Esa división nos ha dificultado el proceso, porque debimos tramitar la solicitud por separado.
En el Biobío tuvimos buena acogida. La solicitud fue aprobada en primera instancia sin desacuerdos y con la votación de dos tercios. Pero en La Araucanía el camino fue distinto. El proceso fue más complicado: existe discriminación hacia las comunidades mapuche y fuertes intereses económicos que se oponen a la Ley Lafkenche.
En la primera votación obtuvimos 13 votos a favor y 10 en contra, sin alcanzar los dos tercios. La semana pasada vivimos una nueva votación. Aunque se supone que las reuniones son públicas, no nos permitieron entrar a la sala; tuvimos que mirar desde un pasillo, por un televisor. Tampoco se nos dio la palabra para explicar nuestra historia ni los fundamentos de la solicitud.
El ambiente fue tenso. Algunas instituciones que habían votado a favor cambiaron de posición. Alegaron que no se había realizado la consulta a las comunidades, pese a que sí se hizo y fue reconocida por la Octava Región. En esa segunda votación logramos 16 votos a favor y 11 en contra, pero otra vez sin alcanzar el quórum requerido.
En La Araucanía ningún territorio ha conseguido que se aprueben las doce millas que la ley permite. En algunos casos apenas se ha otorgado una milla marítima, lo que en la práctica no alcanza más allá de la rompiente de las olas. Es una injusticia que afecta directamente a las comunidades, porque nuestro pueblo ha sido históricamente pescador.
Los lafkenche salíamos en Wuampos a mariscar y pescar mar adentro, incluso hasta la Isla Mocha. Ese uso ancestral fue reconocido por el estudio de la CONADI, que acredita nuestra relación con el mar hasta las doce millas. Por eso decimos que nuestra solicitud no pide más que lo que nos corresponde por historia.
En el Biobío ya tenemos reconocidos 15 kilómetros de borde costero. Luego de la votación en Temuco, estamos esperando la resolución de la Subsecretaría de Pesca, que debería respetar la votación mayoritaria. Si se aprueban las doce millas, sería una herramienta fundamental para los territorios y comunidades de la región. Seríamos el primer territorio al que se le reconocen las doce millas.
Nuestra lucha también sirve de referencia para comunidades vecinas como Guayaliwén, que podrían reivindicar sus propios espacios. Todo el sur debería exigir las doce millas, porque nuestro pueblo siempre ha hecho uso del Lafken, no solo del borde sino también del mar adentro.
Un territorio dividido por los límites del Estado
Muchos se preguntan por qué nuestro territorio se extiende entre dos regiones. La respuesta está en cómo el Estado chileno impuso sus límites sobre las divisiones propias del pueblo Mapuche. Esa imposición nos dividió artificialmente.
Entre las dos regiones existe un espacio que se considera “tierra de nadie”. Pero la gente que vive allí —en Danquil, Casa de Piedra y otras localidades— siempre ha pertenecido a Tirúa: vota, estudia, se atiende en salud y mantiene sus vínculos aquí.
El Estado podrá habernos dividido en mapas y papeles, pero nosotros seguimos trabajando según nuestra forma ancestral. Históricamente, nuestros caciques reconocían un solo territorio que llegaba hasta ese límite. Lo único que pedimos hoy es respeto hacia esa continuidad.
La división estatal no nos representa. No la aceptamos y seguimos defendiendo la unidad del territorio. Las comunidades de Casa de Piedra y Danquil siempre han trabajado junto a Tirúa Sur; hay lazos familiares, sociales y culturales que no se pueden borrar.
Un solo mar, un solo territorio
En la Novena Región, las autoridades no comprenden que nuestro territorio es bioregional, el único caso reconocido a nivel nacional. El espacio que solicitamos por el borde costero —desde el río Tirúa hasta Danquil, en la playa El Boldo— ha sido históricamente nuestro.
Las comunidades que viven allí son las que han trabajado y cuidado ese mar. No pedimos más de lo que usamos y necesitamos. Sin embargo, algunas instituciones, como la Municipalidad de Carahue, intentaron instalar la idea de que invadíamos otro espacio, lo cual es falso.
Solo solicitamos lo que efectivamente ocupamos. Hubo desencuentros con algunos dirigentes por desconocimiento, pero dialogamos y se aclaró. Hoy entendemos que trabajamos juntos por un mismo objetivo: la protección del territorio y del mar que compartimos.
Antiguamente, el territorio era uno solo: desde el río Tirúa hasta la playa Moncul, casi llegando al río Imperial. Por eso, no es extraño que nos reconozcamos entre nosotros. Existe un Aylla Rehue que abarca ambos ríos, un territorio amplio que siempre ha mantenido unidad y acuerdos entre comunidades.
Aunque ahora estemos administrativamente divididos, seguimos siendo un solo pueblo, con un solo mar y una sola historia.-