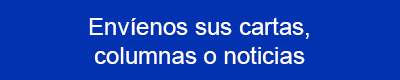- Gabriela Mistral escuchó desde Italia los antiguos cantos mapuche grabados al sur del Bio-Bio y denunció la censura que los declaró “demasiado primitivos”.
- En 1932, al escuchar los discos de vinilo afirma que le “conmueve de una emoción que tiene un dejo de remordimiento. Creo a pies juntillas en los pecados colectivos… nos manchan y nos llagan los delitos del matón rural que roba predios de indios.”
Por Patricio Igor Melillanca | Diario Mapuche
Noviembre de 2025
En la década de 1920, una empresa norteamericana recorrió América Latina para registrar las músicas de los pueblos originarios. Llegó hasta la Araucanía y grabó los ülkantun, los cantos del pueblo mapuche, lo cual quedó registrado en cuatro discos de vinilo que años después llegaron a manos de Gabriela Mistral, mientras vivía en Capri, Italia.
La poeta —que había sido directora del Liceo de Niñas de Temuco entre 1920 y 1921— reconoció la fuerza espiritual de esas melodías y se lleno de nostalgia y otras emociones. En su crónica “Música araucana”, publicada el 17 de abril de 1932 en el diario La Nación de Buenos Aires, la poeta escribió: “Son hermosas de profunda hermosura… no contienen una dedada de criollismo. Se han mantenido testarudamente puras según el empecinamiento araucano.”
Racismo, prohibición y censura musical
Pero su emoción se transformó en indignación cuando supo que un funcionario chileno había considerado los cantos “demasiado primitivos” y ordenado retirar los discos del público. “Los cuatro únicos discos araucanos fueron excluidos de la venta y arrinconados en almacenes fiscales”, denunció Mistral.
En su crónica, Gabriela escribió que aquel personaje censor “escuchó con su pobre oreja los cuatro discos impresos, encontró demasiado primitivos aquellos cantos de guerra o de caza, indignos de ser mostrados como documentos raciales, y ordenó la recogida de las cuatro ediciones”.
Agrega que “dicho personaje lleva, hasta en sus fotografías retocadas, unos indudables huesos indios, un desorden visible de facciones españolas y aborígenes que se le pelean en lucha desgraciada sobre su semblante de mestizo feo, de mestizo no ‘aconchado’ todavía…”.
Mistral llama al pueblo mapuche “la formidable raza gris, la mancha de águilas cenicientas que vive Bíobío abajo”, y acusa el abandono histórico de Chile y de los investigadores de ese tiempo. Mientras “norteamericanos y alemanes fojean el suelo de Yucatán” y descubren “novedades grandes y pequeñas”, el mundo intelectual ignora al pueblo mapuche. «El sistema de vida social quechua-aimará sigue recibiendo comentario y comentario sapientes”, pero “a nadie le ha importado gran cosa —excepto a unos dos o tres especialistas y a otros tantos misioneros— la formidable raza gris, la mancha de águilas cenicientas que vive Bíobío abajo”.
Las palabras de la poeta son una denuncia al racismo institucionalizado que continuó y continúa después de la colonia, cuando “el criollo americano […] continuó el aniquilamiento del aborigen con una felonía redonda que toma el contorno del perfecto matricidio.”
Para Gabriela las poblaciones mapuche “fueron aventadas, enloquecidas y barbarizadas […] por el despojo de su tierra”, advierte. La tierra, dice, es para el mapuche “su alfa y su omega, el asiento de los hombres y el de los dioses”.
“Extraño pueblo el araucano entre los otros pueblos indios, y el menos averiguado de todos, el más aplastado por el silencio, que es peor que un ‘pogrom’ para aplastar una raza en la liza del mundo.” Con esas letras, Mistral indica que se aplicó una devastación del espíritu lo cual destruye a un pueblo mediante la negación y el desprecio.
Remordimiento y memoria
Desde Italia, Mistral recuerda su paso por Temuco. Evoca las filas de mapuche esperando juicios en el tribunal, las mujeres que acompañaban a los acusados, hablando en mapudungun, los lamentos que parecían oraciones. “Una lengua en gemido de tórtola sobre la extensión de los trigos”, escribe.
En 1932, al escuchar los discos de vinilo afirma que le “conmueve de una emoción que tiene un dejo de remordimiento. Creo a pies juntillas en los pecados colectivos… nos manchan y nos llagan los delitos del matón rural que roba predios de indios.”
Mistral descubre en la música mapuche una pureza ancestral que sobrevivió al colonialismo y esos cantos no los concibe como simple arte. “Las cantadoras araucanas pasan sin sentirlo del habla al canto… como si el habla legítima del hombre pudiese ser esa mixta que escucho, conversada en las frases no patéticas del relato, y trepada a canción en cuanto el asunto sube en dignidad.”
Canciones que curan
Mistral celebra la “monotonía” de las canciones indígenas como una forma de sabiduría antigua y dice que “nosotros entramos fácilmente en la magia atrapadora, en la delicia dulce de esta monotonía que mece la entraña de carne y mece también el cogollo del alma.”
Esa unión entre cuerpo, voz e instrumento en el Wallmapu no es espectáculo, sino itrofill mongen —vida en su totalidad—, una forma de conexión entre las personas, la tierra y el espíritu. El canto es una expresión más de los momentos de la vida mapuche.
Vigencia del mensaje Mistraliano
Casi un siglo después, las palabras de Gabriela Mistral siguen interpelando a un país que aún discute la legitimidad del conocimiento mapuche. Su texto denuncia el silenciamiento institucional y propone una escucha profunda y descolonizadora, no solo de los cantos, sino de los derechos del pueblo Mapuche.
La crónica Música Araucana, no solo se refiere a cantos, en ella Mistral haba de los derechos de los mapuche, de la historia de intentar exterminarlos, de la ocupación y robo de sus territorios y de su empecinamiento por seguir existiendo. En su prosa vibra la certeza de que en cada trutruka, en cada kultrún, persiste una memoria sonora que Chile no ha querido oír.
“Estas voces que cantan son algo más que tristes… Me lo oigo como una confesión, como un documento y como un pedazo de mi propia entraña perdida, casi irreconocible, pero que no puedo negar.” *****FIN*****
La Crónica Música Araucana fue publicada originalmente en el diario La Nación (Buenos Aires), el 17 de abril de 1932. La versión de ese articulo está en el libro «Gabriela Mistral, Recados: contando a Chile», selección, prólogo y notas de Alfonso M. Escudero, Editorial del Pacífico, Santiago de Chile, 1957.