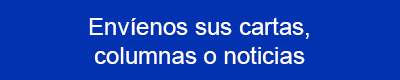Cox realizó su tesis centrándose en el tukukan, la huerta tradicional mapuche, para analizar cómo las políticas estatales interfieren o dialogan con las formas de vida locales.
Valdivia, 12 dejunio de 2025. (diariomapuche.cl)-– El antropólogo José Francisco Cox Lagos, recientemente titulado en la Universidad Austral de Chile, ha enfocado su investigación en las relaciones entre las comunidades mapuche del Lavkenmapu y las instituciones estatales. En una entrevista publicada por cienciaenchile.cl, el investigador reflexiona sobre las tensiones entre la cosmovisión mapuche, las políticas estatales y los desafíos de las nuevas ruralidades.
Cox realizó su tesis bajo la guía del profesor Roberto Morales, centrándose en el tukukan, la huerta tradicional mapuche, para analizar cómo las políticas estatales interfieren o dialogan con las formas de vida locales.
“El tukukan no es solo un espacio productivo; es íntimo, incluso estético, y responde a la historia personal de quien lo cultiva”, explica Cox, contrastándolo con la lógica más utilitaria de la chacra, alineada con los modelos institucionales productivistas.
Durante su práctica profesional con el Instituto de Investigación Agropecuaria (INIA), Cox detectó una relación predominantemente instrumental entre las y los usuarios del Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI) y las instituciones del Estado. Si bien reconoce intenciones positivas desde las políticas públicas, advierte que muchas de ellas terminan en prácticas asistencialistas al centrarse en metas de corto plazo.
“El Estado fragmenta el territorio, lo convierte en tierra individual, y eso choca con la idea mapuche de un territorio vivo y comunitario”, señala.
Una de las consecuencias observadas por el antropólogo es el cambio en la matriz socioproductiva del Lavkenmapu. Se ha incrementado el uso de insumos industriales como fertilizantes y semillas comerciales, relegando prácticas ancestrales como el compostaje y el uso de guano, especialmente en cultivos destinados a la venta.
No obstante, Cox también destaca estrategias de resistencia y adaptación desde las comunidades: “Hay un uso instrumental del Estado. Aunque se incorporan tractores o insumos, esto no significa abandonar la lógica cultural, sino una manera de apropiarse del sistema sin perder identidad.”
El estudio también advierte sobre el impacto del modelo de desarrollo rural en el tejido social mapuche. La institucionalidad tiende a tratar a las personas como individuos aislados, lo que socava la dimensión comunitaria de las prácticas tradicionales y complica la transmisión de saberes a las nuevas generaciones.
“Hay un deseo de volver al campo, pero también un desafío enorme: rearticular lo comunitario en un contexto de fragmentación”, afirma Cox.
Finalmente, invita a quienes se inician en la antropología a evitar los esencialismos y prestar atención a los detalles del mundo rural: “Las herramientas, las plantas, los animales… todo eso tiene valor en la vida de las personas. No solo lo humano importa en las redes sociales y simbólicas.”
Su investigación plantea un llamado a repensar el rol del Estado en la ruralidad mapuche, entendiendo que una política pública culturalmente pertinente no solo debe reconocer al territorio como un espacio físico, sino como un entramado vivo de relaciones, memorias y prácticas.
Lea la entrevista en este link
Lavkenmapu en disputa: saberes mapuche y política pública en tensión
https://www.cienciaenchile.cl/lavkenmapu-en-disputa-saberes-mapuche-y-politica-publica-en-tension/